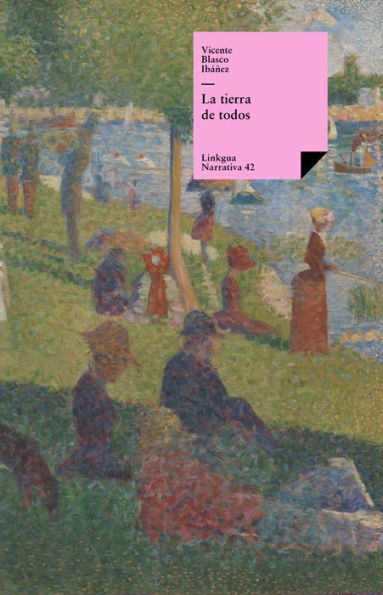eBook
Available on Compatible NOOK devices, the free NOOK App and in My Digital Library.
Related collections and offers
Overview
Nació en Valencia el 29 de enero de 1867. Estudió Derecho pero no ejerció esa profesión y se dedicó a la política y la literatura.
Con veintiún años se inició en la Masonería el 6 de febrero de 1887 y adoptó el nombre simbólico de Danton en la Logia Unión n 14 de Valencia y después en la logia Acacia n 25.
Allí recibió el encargo del presidente Raymond Poincaré de escribir esta novela sobre la guerra: Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), que fue un auténtico éxito de ventas en los Estados Unidos.
Blasco Ibáñez murió en Menton (Francia) el 28 de enero 1928.

About the Author
Read an Excerpt
La Tierra De Todos
By Vicente Blasco Ibáñez
Red Ediciones
Copyright © 2016 Red Ediciones S.L.All rights reserved.
ISBN: 978-84-9953-260-8
CHAPTER 1
Como todas las mañanas, el marqués de Torrebianca salió tarde de su dormitorio, mostrando cierta inquietud ante la bandeja de plata con cartas y periódicos que el ayuda de cámara había dejado sobre la mesa de su biblioteca.
Cuando los sellos de los sobres eran extranjeros, parecía contento, como si acabase de librarse de un peligro. Si las cartas eran de París, fruncía el ceño, preparándose a una lectura abundante en sinsabores y humillaciones. Además, el membrete impreso en muchas de ellas le anunciaba de antemano la personalidad de tenaces acreedores, haciéndole adivinar su contenido.
Su esposa, llamada «la bella Elena», por una hermosura indiscutible, que sus amigas empezaban a considerar histórica a causa de su exagerada duración, recibía con más serenidad estas cartas, como si toda su existencia la hubiese pasado entre deudas y reclamaciones. Él tenía una concepción más anticuada del honor, creyendo que es preferible no contraer deudas, y cuando se contraen, hay que pagarlas.
Esta mañana las cartas de París no eran muchas: una del establecimiento que había vendido en diez plazos el último automóvil de la marquesa, y solo llevaba cobrados dos de ellos; varias de otros proveedores — también de la marquesa — establecidos en cercanías de la plaza Vendôme, y de comerciantes más modestos que facilitaban a crédito los artículos necesarios para la manutención y amplio bienestar del matrimonio y su servidumbre.
Los criados de la casa también podían escribir formulando idénticas reclamaciones; pero confiaban en el talento mundano de la señora, que le permitiría alguna vez salir definitivamente de apuros, y se limitaban a manifestar su disgusto mostrándose más fríos y estirados en el cumplimiento de sus funciones.
Muchas veces, Torrebianca, después de la lectura de este correo, miraba en torno de él con asombro. Su esposa daba fiestas y asistía a todas las más famosas de París; ocupaban en la avenida Henri Martin el segundo piso de una casa elegante; frente a su puerta esperaba un hermoso automóvil; tenían cinco criados ... No llegaba a explicarse en virtud de qué leyes misteriosas y equilibrios inconcebibles podían mantener él y su mujer este lujo, contrayendo todos los días nuevas deudas y necesitando cada vez más dinero para el sostenimiento de su costosa existencia. El dinero que él lograba aportar desaparecía como un arroyo en un arenal. Pero «la bella Elena» encontraba lógica y correcta esta manera de vivir, como si fuese la de todas las personas de su amistad.
Acogió Torrebianca alegremente el encuentro de un sobre con sello de Italia entre las cartas de los acreedores y las invitaciones para fiestas.
— Es de mamá — dijo en voz baja.
Y empezó a leerla, al mismo que una sonrisa parecía aclarar su rostro. Sin embargo, la carta era melancólica, terminando con quejas dulces y resignadas, verdaderas quejas de madre.
Mientras iba leyendo, vio con su imaginación el antiguo palacio de los Torrebianca, allá en Toscana, un edificio enorme y ruinoso circundado de jardines. Los salones, con pavimento de mármol multicolor y techos mitológicos pintados al fresco, tenían las paredes desnudas, marcándose en su polvorienta palidez la huella de los cuadros célebres que las adornaban en otra época, hasta que fueron vendidos a los anticuarios de Florencia.
El padre de Torrebianca, no encontrando ya lienzos ni estatuas como sus antecesores, tuvo que hacer moneda con el archivo de la casa, ofreciendo autógrafos de Maquiavelo, de Miguel Ángel y otros florentinos que se habían carteado con los grandes personajes de su familia.
Fuera del palacio, unos jardines de tres siglos se extendían al pie de amplias escalinatas de mármol con las balaustradas rotas bajo la pesadez de tortuosos rosales. Los peldaños, de color de hueso, estaban desunidos por la expansión de las plantas parásitas. En las avenidas, el boj secular, recortado en forma de anchas murallas y profundos arcos de triunfo, era semejante a las ruinas de una metrópoli ennegrecida por el incendio. Como estos jardines llevaban muchos años sin cultivo, iban tomando un aspecto de selva florida. Resonaban bajo el paso de los raros visitantes con ecos melancólicos que hacían volar a los pájaros lo mismo que flechas, esparciendo enjambres de insectos bajo el ramaje y carreras de reptiles entre los troncos.
La madre del marqués, vestida como una campesina, y sin otro acompañamiento que el de una muchacha del país, pasaba su existencia en estos salones y jardines, recordando al hijo ausente y discurriendo nuevos medios de proporcionarle dinero.
Sus únicos visitantes eran los anticuarios, a los que iba vendiendo los últimos restos de un esplendor saqueado por sus antecesores. Siempre necesitaba enviar algunos miles de liras al último Torrebianca, que, según ella creía, estaba desempeñando un papel social digno de su apellido en Londres, en París, en todas las grandes ciudades de la tierra. Y convencida de que la fortuna que favoreció a los primeros Torrebianca acabaría por acordarse de su hijo, se alimentaba parcamente, comiendo en una mesita de pino blanco, sobre el pavimento de mármol de aquellos salones donde nada quedaba que arrebatar.
Conmovido por la lectura de la carta, el marqués murmuró varias veces la misma palabra: «Mamá ... mamá».
«Después de mi último envío de dinero, ya no sé qué hacer. ¡Si vieses, Federico, qué aspecto tiene ahora la casa en que naciste! No quieren darme por ella ni la vigésima parte de su valor; pero mientras se presenta un extranjero que desee realmente adquirirla, estoy dispuesta a vender los pavimentos y los techos, que es lo único que vale algo, para que no sufras apuros y nadie ponga en duda el honor de tu nombre. Vivo con muy poco y estoy dispuesta a imponerme todavía mayores privaciones; pero ¿no podréis tú y Elena limitar vuestros gastos, sin perder el rango que ella merece por ser esposa tuya? Tu mujer, que es tan rica, ¿no puede ayudarte en el sostenimiento de tu casa? ...»
El marqués cesó de leer. Le hacía daño, como un remordimiento, la simplicidad con que la pobre señora formulaba sus quejas y el engaño en que vivía. ¡Creer rica a Elena! ¡Imaginarse que él podía imponer a su esposa una vida ordenada y económica, como lo había intentado repetidas veces al principio de su existencia matrimonial! ...
La entrada de Elena en la biblioteca cortó sus reflexiones. Eran más de las once, y ella iba a dar su paseo diario por la avenida del Bosque de Bolonia para saludar a las personas conocidas y verse saludada por ellas.
Se presentó vestida con una elegancia indiscreta y demasiado ostentosa, que parecía armonizarse con su género de hermosura. Era alta y se mantenía esbelta gracias a una continua batalla con el engrasamiento de la madurez y a los frecuentes ayunos. Se hallaba entre los treinta y los cuarenta años; pero los medios de conservación que proporciona la vida moderna le daban esa tercera juventud que prolonga el esplendor de las mujeres en las grandes ciudades.
Torrebianca solo la encontraba defectos cuando vivía lejos de ella. Al volverla a ver, un sentimiento de admiración le dominaba inmediatamente, haciéndole aceptar todo lo que ella exigiese.
Saludó Elena con una sonrisa, y él sonrió igualmente. Luego puso ella los brazos en sus hombros y le besó, hablándole con un ceceo de niña, que era para su marido el anuncio de alguna nueva petición. Pero este fraseo pueril no había perdido el poder de conmoverle profundamente, anulando su voluntad.
— ¡Buenos días, mi cocó! ... Me he levantado más tarde que otras mañanas; debo hacer algunas visitas antes de ir al Bosque. Pero no he querido marcharme sin saludar a mi maridito adorado ... Otro beso, y me voy.
Se dejó acariciar el marqués, sonriendo humildemente, con una expresión de gratitud que recordaba la de un perro fiel y bueno. Elena acabó por separarse de su marido; pero antes de salir de la biblioteca hizo un gesto como si recordase algo de poca importancia, y detuvo su paso para hablar.
— ¿Tienes dinero? ...
Cesó de sonreír Torrebianca y pareció preguntarle con sus ojos: «¿Qué cantidad deseas?».
— Poca cosa. Algo así como ocho mil francos.
Un modisto de la rue de la Paix empezaba a faltarle al respeto por esta deuda, que solo databa de tres años, amenazándola con una reclamación judicial. Al ver el gesto de asombro con que su marido acogía esta demanda, fue perdiendo la sonrisa pueril que dilataba su rostro; pero todavía insistió en emplear su voz de niña para gemir con tono dulzón:
— ¿Dices que me amas, Federico, y te niegas a darme esa pequeña cantidad? ...
El marqués indicó con un ademán que no tenía dinero, mostrándole después las cartas de los acreedores amontonadas en la bandeja de plata.
Volvió a sonreír ella; pero ahora su sonrisa fue cruel.
— Yo podría mostrarte — dijo — muchos documentos iguales a esos ... Pero tú eres hombre, y los hombres deben traer mucho dinero a su casa para que no sufra su mujercita. ¿Cómo voy a pagar mis deudas si tú no me ayudas? ...
Torrebianca la miró con una expresión de asombro.
— Te he dado tanto dinero ... ¡tanto! Pero todo el que cae en tus manos se desvanece como el humo.
Se indignó Elena, contestando con voz dura:
— No pretenderás que una señora chic y que, según dicen, no es fea, viva de un modo mediocre. Cuando se goza el orgullo de ser el marido de una mujer como yo hay que saber ganar el dinero a millones.
Las últimas palabras ofendieron al marqués; pero Elena, dándose cuenta de esto, cambió rápidamente de actitud, aproximándose a él para poner las manos en sus hombros.
— ¿Por qué no le escribes a la vieja? ... Tal vez pueda enviarnos ese dinero vendiendo alguna antigualla de tu caserón paternal.
El tono irrespetuoso de tales palabras acrecentó el mal humor del marido.
— Esa vieja es mi madre, y debes hablar de ella con el respeto que merece. En cuanto a dinero, la pobre señora no puede enviar más.
Miró Elena a su esposo con cierto desprecio, diciendo en voz baja, como si se hablase a ella misma:
— Esto me enseñará a no enamorarme más de pobretones ... Yo buscaré ese dinero, ya que eres incapaz de proporcionármelo.
Pasó por su rostro una expresión tan maligna al hablar así, que su marido se levantó del sillón frunciendo las cejas.
— Piensa lo que dices ... Necesito que me aclares esas palabras.
Pero no pudo seguir hablando. Ella había transformado completamente la expresión de su rostro, y empezó a reír con carcajadas infantiles, al mismo tiempo que chocaba sus manos.
— Ya se ha enfadado mi cocó. Ya ha creído algo ofensivo para su mujer ... ¡Pero si yo solo te quiero a ti!
Luego se abrazó a él, besándole repetidas veces, a pesar de la resistencia que pretendía oponer a sus caricias. Al fin se dejó dominar por ellas, recobrando su actitud humilde de enamorado.
Elena lo amenazaba graciosamente con un dedo.
— A ver: ¡sonría usted un poquito, y no sea mala persona! ... ¿De veras que no puedes darme ese dinero?
Torrebianca hizo un gesto negativo, pero ahora parecía avergonzado de su impotencia.
— No por ello te querré menos — continuó ella —. Que esperen mis acreedores. Yo procuraré salir de este apuro como he salido de tantos otros. ¡Adiós, Federico!
Y marchó de espaldas hacia la puerta, enviándole besos hasta que levantó el cortinaje.
Luego, al otro lado de la colgadura, cuando ya no podía ser vista, su alegría infantil y su sonrisa desaparecieron instantáneamente. Pasó por sus pupilas una expresión feroz y su boca hizo una mueca de desprecio.
También el marido, al quedar solo, perdió la efímera alegría que le habían proporcionado las caricias de Elena. Miró las cartas de los acreedores y la de su madre, volviendo luego a ocupar su sillón para acodarse en la mesa con la frente en una mano. Todas las inquietudes de la vida presente parecían haber vuelto a caer sobre él de golpe, abrumándolo.
Siempre, en momentos iguales, buscaba Torrebianca los recuerdos de su primera juventud, como si esto pudiera servirle de remedio. La mejor época de su vida había sido a los veinte años, cuando era estudiante en la Escuela de Ingenieros de Lieja. Deseoso de renovar con el propio trabajo el decaído esplendor de su familia, había querido estudiar una carrera «moderna» para lanzarse por el mundo y ganar dinero, como lo habían hecho sus remotos antepasados. Los Torrebianca, antes de que los reyes los ennobleciesen dándoles el título de marqués, habían sido mercaderes de Florencia, lo mismo que los Médicis, yendo a las factorías de Oriente a conquistar su fortuna. Él quiso ser ingeniero, como todos los jóvenes de su generación que deseaban una Italia engrandecida por la industria, así como en otros siglos había sido gloriosa por el arte.
Al recordar su vida de estudiante en Lieja, lo primero que resurgía en su memoria era la imagen de Manuel Robledo, camarada de estudios y de alojamiento, un español de carácter jovial y energía tranquila para afrontar los problemas de la existencia diaria. Había sido para él durante varios años como un hermano mayor. Tal vez por esto, en los momentos difíciles, Torrebianca se acordaba siempre de su amigo.
¡Intrépido y simpático Robledo! ... Las pasiones amorosas no le hacían perder su plácida serenidad de hombre equilibrado. Sus dos aficiones predominantes en el período de la juventud habían sido la buena mesa y la guitarra.
De voluntad fácil para el enamoramiento, Torrebianca andaba siempre en relaciones con una liejesa, y Robledo, por acompañarle, se prestaba a fingirse enamorado de alguna amiga de la muchacha. En realidad, durante sus partidas de campo con mujeres, el español se preocupaba más de los preparativos culinarios que de satisfacer el sentimentalismo más o menos frágil de la compañera que le había deparado la casualidad.
Torrebianca había llegado a ver a través de esta alegría ruidosa y materialista cierto romanticismo que Robledo pretendía ocultar como algo vergonzoso. Tal vez había dejado en su país los recuerdos de un amor desgraciado. Muchas noches, el florentino, tendido en la cama de su alojamiento, escuchaba a Robledo, que hacía gemir dulcemente su guitarra, entonando entre dientes canciones amorosas del lejano país.
Terminados los estudios, se habían dicho adiós con la esperanza de encontrarse al año siguiente; pero no se vieron más. Torrebianca permaneció en Europa, y Robledo llevaba muchos años vagando por la América del Sur, siempre como ingeniero, pero plegándose a las más extraordinarias transformaciones, como si reviviesen en él, por ser español, las inquietudes aventureras de los antiguos conquistadores.
De tarde en tarde escribía alguna carta, hablando del pasado más que del presente; pero a pesar de esta discreción, Torrebianca tenía la vaga idea de que su amigo había llegado a ser general en una pequeña República de la América del Centro.
Su última carta era de dos años antes. Trabajaba entonces en la República Argentina, hastiado ya de aventuras en países de continuo sacudimiento revolucionario. Se limitaba a ser ingeniero, y servía unas veces al gobierno y otras a empresas particulares, construyendo canales y ferrocarriles. El orgullo de dirigir los avances de la civilización a través del desierto le hacía soportar alegremente las privaciones de esta existencia dura.
Guardaba Torrebianca entre sus papeles un retrato enviado por Robledo, en el que aparecía a caballo, cubierta la cabeza con un casco blanco y el cuerpo con un poncho. Varios mestizos colocaban piquetes con banderolas en una llanura de aspecto salvaje, que por primera vez iba a sentir las huellas de la civilización material.
Cuando recibió este retrato, debía tener Robledo treinta y siete años: la misma edad que él. Ahora estaba cerca de los cuarenta; pero su aspecto, a juzgar por la fotografía, era mejor que el de Torrebianca. La vida de aventuras en lejanos países no le había envejecido. Parecía más corpulento aún que en su juventud; pero su rostro mostraba la alegría serena de un perfecto equilibrio físico.
Torrebianca, de estatura mediana, más bien bajo que alto, y enjuto de carnes, guardaba una agilidad nerviosa gracias a sus aficiones deportivas, y especialmente al manejo de las armas, que había sido siempre la más predominante de sus aficiones; pero su rostro delataba una vejez prematura. Abundaban en él las arrugas; los ojos tenían en su vértice un fruncimiento de cansancio; los aladares de su cabeza eran blancos, contrastándose con el vértice, que continuaba siendo negro. Las comisuras de la boca caían desalentadas bajo el bigote recortado, con una mueca que parecía revelar el debilitamiento de la voluntad.
Esta diferencia física entre él y Robledo le hacía considerar a su camarada como un protector, capaz de seguir guiándole lo mismo que en su juventud.
Al surgir en su memoria esta mañana la imagen del español, pensó, como siempre: «¡Si le tuviese aquí! ... Sabría infundirme su energía de hombre verdaderamente fuerte».
Quedó meditabundo, y algunos minutos después levantó la cabeza, dándose cuenta de que su ayuda de cámara había entrado en la habitación.
Se esforzó por ocultar su inquietud al enterarse de que un señor deseaba verle y no había querido dar su nombre. Era tal vez algún acreedor de su esposa, que se valía de este medio para llegar hasta él.
(Continues...)
Excerpted from La Tierra De Todos by Vicente Blasco Ibáñez. Copyright © 2016 Red Ediciones S.L.. Excerpted by permission of Red Ediciones.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.